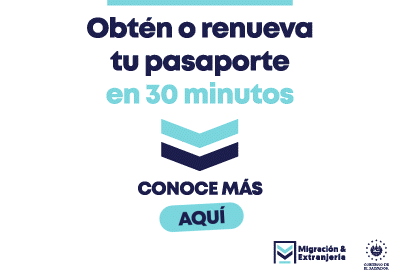Sobre la visión de país y la falsa polarización en El Salvador
En El Salvador hay dos ideas que han logrado formar un consenso en la manera en que se concibe la política nacional. En primer lugar, está la de la polarización, en ella se argumenta que el país está polarizado políticamente, es decir, partido entre dos tendencias extremas, izquierda y derecha. El segundo, que surge como respuesta a la primera, es la de que debe haber un consenso sobre cómo sacar al país adelante y llevarlo hacia el desarrollo, y que tal objetivo sólo puede ser alcanzado si entre todos construimos una “visión de país”. No obstante su popularidad, estos argumentos resultan problemáticos tanto teórica como prácticamente en la medida en que funcionan como máscaras que ocultan, por un lado, conflictos olvidados, y por otro lado, consensos o visiones de país existentes pero indudablemente cuestionables.
En primer lugar, la polarización en El Salvador no es política sino electoral. Cualquier análisis político medianamente serio sobre la historia reciente del país sería capaz de demostrar que el modelo socioeconómico no ha sido alterado en lo más mínimo desde el primer período de ARENA. Observémoslo detenidamente: en su período ARENA aplicó políticas como la privatización de instituciones del estado, políticas de libre comercio, y un régimen regresivo de impuestos. Todo esto hecho con la intención de dinamizar la economía a través de una inversión privada que supuestamente generaría empleo y llevaría el país hacia el desarrollo, la tierra prometida a la que nunca llegamos. Este modelo ha sido mantenido por los gobiernos del FMLN y ello puede demostrarse al observar su incapacidad de revertir la lógica de las políticas implementadas por ARENA y sostener en su discurso a la inversión privada como la salvación del país.
Por otro lado, esta congruencia entre las políticas de los partidos mayoritarios demuestra que el consenso o la visión de país no es un sueño anhelado, sino algo muy real, encarnado en la férrea creencia en un paradigma de desarrollo que privilegia a la inversión privada por sobre la calidad de vida de la gente. Dicha visión denota un imaginario empresarial de la sociedad en el cual no existen tensiones entre los sectores que conforman la sociedad, sino que cada uno tiene su rol particular que no debe ser cuestionado. Se vive bajo la fantasía de que: si cada uno de nosotros es honesto en su lugar de trabajo, el país automáticamente irá hacia el desarrollo, olvidando que quizás las relaciones entre los sectores llevan consigo algo muy insidioso. Para poner un ejemplo, hoy en día a muchos trabajadores de la economía informal se les conoce como “emprendedores”. Por un lado, dicho término tiene la intención de dignificar al trabajador por cuenta propia dotándolo de un carácter romántico a partir de su lucha cotidiana por la supervivencia. Por otro lado, lo que este término no cuestiona es que lo que dificulta estas personas mejorar sus condiciones no sólo es la falta de recursos (tiempo, dinero, salud, preparación, redes, transporte, etc.), sino las relaciones opresivas que lo sujetan. En otras palabras, su posición precaria en la sociedad es necesaria para que los sectores de mayor ingreso mejoren su nivel de vida aprovechando su mano de obra barata, o sus productos de bajo precio. Lo que por un lado huele a cruda supervivencia y explotación, en nuestra visión neoliberal de país es interpretado como “emprendedurismo” y “generación de empleo”, respectivamente.
Lo que vemos acá entonces es una doble mascarada. La polarización política es inexistente, lo que hay es una polarización electoral que esconde una visión de país neoliberal sostenida por la fantasía de una sociedad dividida en sectores que trabajan juntos en harmonía. Dicha fantasía, aunque linda, esconde su lado más oscuro en la negación de conflictos inherentes a las relaciones sociales ¿Cómo se puede explicar si no es así la desaparición repentina de los derechos de los trabajadores en el debate público cotidiano? Una discusión que hace apenas treinta años estaba al centro del conflicto que dividió al país en dos, ahora permanece en la marginalidad, al ser desplazada por algo que dentro de la fantasía neoliberal es aún más importante que la dignidad de los trabajadores: la inversión privada a cualquier costo. Hoy en día las personas se ven obligadas a decidir entre la explotación más descarada en sus lugares de trabajo (salarios de hambre, horas extra no pagadas, maltratos, etc.) o las tácticas de supervivencia de aquella ardua rebusca que hoy en día llaman emprendedurismo. Mientras la visión de país de la que hablan personajes como Carlos Calleja, entre otros, no incluya estos temas de manera seria, todas esas habladurías sobre inversión, generación de empleo, y emprendedurismo no serán más que palabras huecas que esconden la cruel realidad de la cotidianidad salvadoreña.