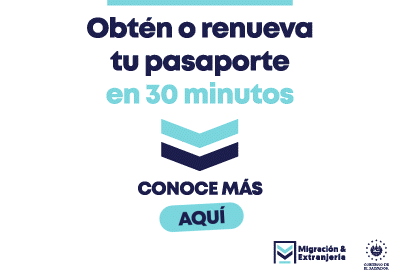La paz (del latín pax: pacto) de tanto ser invocada ha experimentado el destino que otras palabras sufren, es decir, su vaciado y distorsión conceptual. El sentido original y primigenio de este término se ha extraviado; hasta el punto que, muchas veces, se entienden como equivalentes y sucedáneos de la misma, a ciertas falsificaciones ideologizadas que pretenden solamente el mero apaciguamiento.
La idea de la paz como un valor superior y un derecho humano -por cierto, no constitucionalizado en el ordenamiento jurídico interno de nuestro país-, alude a una amplia gama de condiciones y condicionantes ambiento histórico estructurales. Esta idea supera aquellas visiones restrictivas y deformes que la hacen equivalente a la mera ausencia del conflicto.
En la tradición judeo cristiana la paz (Shalom) se asocia a aspectos de orden trascendente. En la visión de la iglesia existe un nexo indisoluble entre el contenido de la paz y la justicia social. La primera es fruto de la segunda. Así se proclama desde el Evangelio y en la Encíclica papal “Pax in Terris” (Paz en la tierra) donde es definida como “la suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios“.
En el pensamiento oriental la paz asume un perfil de sesgo más bien intimista y tiene que ver con la interioridad del ser humano. El gran filósofo chino, Confucio (551 AC-478 A.C.) advertía: “Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz”.
En el acelerado mundo de la posmodernidad que se caracteriza entre otros aspectos, por el cuestionamiento de muchos de los paradigmas y referencias consensadas, la paz se eleva a la categoría de legítima aspiración de los colectivos sociales y de los individuos, Todos/as, se dice muy a priori , queremos vivir en paz (aunque, por ejemplo, vendedores de armas, dueños de agencias privadas de seguridad y de servicios funerarios entre otros) parecerían vivir más bien de la conflictividad social).
Mucha de la confusión que prevalece alrededor del significado de la paz, tiene que ver con su sustrato. El problema se plantea en razón que para algunos el fundamento de esta categoría es la fuerza. La paz resulta ser, por consiguiente, la de los conquistadores. El Vicepresidente de los Estados Unidos de América en la actual administración Trump, Mike Pense, ha declarado recientemente que no hay mayor fuerza para la paz, que el arsenal nuclear de los Estados Unidos de América.
A mi juicio, esta idea está conectada con la denominada paz armada y, más puntualmente, con la perspectiva de la paz de los cipreses que se respira en los cementerios y se enmarca en lo postulado en su momento por Antonio Migote (1919-2012) un excelente dibujante y humorista español que sentenciaba: “todos quieren la paz y para asegurarla, fabrican más armas que nunca…”.
Para otros, el sustrato de la misma es la consideración a los demás y por ello vale citar la frase célebre del político mexicano don Benito Juárez (1806-1872) que afirmó: «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz», pronunciada en 1867 después de su ingreso triunfal en la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano.
No deja de ser llamativa la visión de algunos prominentes intelectuales sobre este tema. Para el caso, el padre de la India, el Mahatma Gandhi (1869-1948) expuso iluminadamente que no hay caminos hacía la paz, la paz es el camino. Antes, Isaac Newton (1642-1727), el brillante físico inglés postulaba que “Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes…”. Por último, Albert Einstein (1879- 1955) cuando le preguntaron sobre alguna arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica sugirió la mejor de todas: la paz.
En suma, más allá de las diferentes elaboraciones conceptuales sobre la noción de la paz, lo cierto es que esta se erige como una legítima aspiración de nuestros pueblos. Sin embargo, la que se ansía no equivale a una mera ausencia de conflictos (paz negativa) sino que en sintonía con el vasto legado del intelectual nórdico Johan Galtung (1930-) debe verse como un proceso altamente participativo, positivo y dinámico en el que se promueve el mecanismo más natural y racional para resolver nuestras disputas : el diálogo. (Paz positiva).
La paz aparece en su acepción más integral como un proceso gradual, con avances y retrocesos, en los que todos y cada uno debemos contribuir desde nuestras propias esferas de competencia y responsabilidad.
En conclusión, y en la línea de lo expuesto por una de las grandes impulsoras del ideal común de la humanidad que resulta ser la Declaración Universal de Derechos Humanos (10/12/1948), la señora Eleonora Roosevelt: “… No basta con hablar de paz. Uno debe creer y trabajar para conseguirla“.