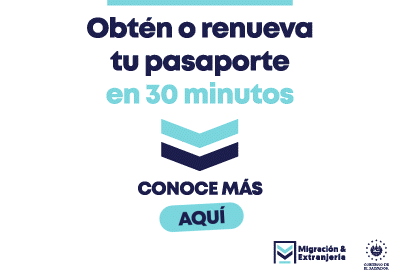Dos sucesos marcaron el fin del 2019 y el inicio del 2020. Uno más que otro causó mucho ruido. Su protagonista fue el músico Andy Lovos. El otro caso fue el de una recién nacida quien por la alerta de una noble ciudadana a la policía, fue rescatada del sol y ofrecida en adopción como si fuera una subasta. Eso sí, con el reconocimiento de que los trámites son engorrosos, y la consiguiente oferta de solventarlos con rapidez.
Del ruido generado por el escándalo del integrante de la banda que representó al país en el Desfile de las Rosas se sigue hablando. No me ocupo si fue parte de un plan o de un guion; me parece interesante porque refleja la fugacidad de los temas de atención en los que se desenvuelve la actualidad del país en detrimento de otros asuntos.
Es lo que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017), llamó “líquida” en referencia a las sociedades que cambiaron su consistencia. Aquellas que desvanecieron la solidez de las realidades de fenómenos sociales como el matrimonio y el trabajo en las que nacieron, crecieron y se desarrollaron las generaciones hasta después de la II Guerra Mundial. La idea de que son “para toda la vida”, se desvanece; son relaciones “líquidas”, que desaparecen.
Los contenidos informativos se escurren de igual manera y son amplificados por sitios en redes sociales con apariencia de periodísticos. No estoy en contra, pero inundan de información en tiempo real y brindan demasiados datos que muy pocos logran digerir. Es tierra fértil para compartir contenidos, muchas veces sin cerciorarse de su veracidad. Basta con que tengan un título atractivo, que explote el morbo y diga “las cosas como son”. No hay reparo en que se vulnera la integridad de las personas, el derecho a la intimidad, la presunción de inocencia.
El episodio de la banda brinda otro ejemplo. Los datos de los jóvenes que se quedaron en territorio estadounidense debieron ser resguardados, máxime si son menores de edad; pero eso no importó. Esta es una especie de sub mundo en el que el sentido de las redes sociales es distorsionado, porque no fomentan el diálogo, no enseñan a dialogar: al contrario, separan a los participantes en buenos y malos bajo la lógica amigo-enemigo.
En casi todos los países, detractores de los medios de comunicación atribuyen a éstos gran parte de los males que aquejan a la sociedad, y existe la tendencia creciente a desacreditar el trabajo de los periodistas. En muchos casos, alentados desde el Estado, como lo refleja el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita in loco de diciembre pasado.
Si se es consecuente, lo que es válido para unos que sea para todos. De haber mala praxis periodística, la sanción es cambiar de canal, de emisora o no leer el periódico. Quienes confían en que las redes sociales han roto “el esquema de desinformación” de los medios, ¿harían lo mismo con éstas cuando sepan que el contenido no tiene bases firmes?
Tal instantaneidad, una ventaja sin duda, se convierte en una dosis liquida- retomando a Bauman- empeorada por el desaparecimiento del contexto, de los antecedentes, y muchas veces del contraste y verificación de hechos. Lo que interesa es qué tan viral es el contenido, cuántos seguidores hay; pero estas cifras, no son garantía de calidad en modo alguno.
Tal superficialidad no solo es propia de redes sociales, es común tanto en redes sociales como en medios considerados tradicionales. Pero se llega a extremos que conmueven, como aquél que pregunta si creen que el asesinato de un hombre puede generar un conflicto mundial.