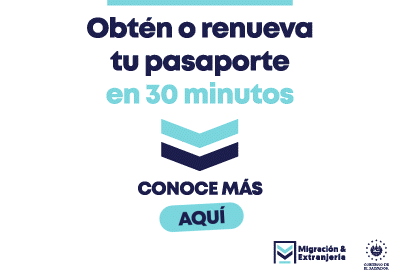Hablar de periodismo de paz implica caer en la cuenta de que muchas veces lo que existe quizá sin darnos cuenta, se cae en el periodismo de guerra- para usar un opuesto comprensible en forma automática- que puede incluir conflictos, violencia y las malas noticias, que se convierten en la materia prima por excelencia de las informaciones que ofrecen los medios de comunicación (Giró, 2007: 199). Es una experiencia que se remonta a los años 60, cuando el investigador noruego Johan Galtung junto a Ruge analizaron la cobertura de una serie de conflictos en cuatro diarios de ese país. Concluyeron que los sucesos de violencia son acontecimientos noticiables per sé, y que los medios hacen a un lado todo lo referido a acciones de paz.
La búsqueda por reflejar la verdad hace que el periodismo de paz atienda la opinión de todos los involucrados, en lugar de servir como canal de un solo sector de la sociedad; entendiendo la paz como la solución de un problema donde todas las partes reciben un beneficio y evitando la difusión de la violencia como una herramienta de resolución. Es un asunto sensible porque el papel de los medios determina la configuración de actitudes de la sociedad sobre los conflictos y su transformación. De esta manera, son capaces de promover comportamientos agresivos, justificar acciones bélicas, formar estereotipos, imágenes del enemigo y demonizaciones. A ese papel se han sumado las redes sociales, y sitios en los que se desprecia la vida de los considerados enemigos, y donde abunda la apología del homicidio.
Un fenómeno casi generalizado en muchos países consiste en la persistencia del carácter inquisitivo en los enfoques periodísticos, de modo que “el enemigo” es estigmatizado, se le despoja de sus derechos y la violencia se hace natural; consecuencia de que la ciudadanía tiene precaria cultura democrática, derivada de la narrativa que aparece en los medios, y que es alentada desde los gobiernos. ¿Es válido que el periodismo sea complaciente con los que actúan con violencia y justificar conductas reprochables? No lo es, pero sí es válido respetar sus derechos e informar al público con veracidad.
Lo que se espera del ejercicio periodístico en una sociedad que se precia democrática es un periodismo serio, riguroso, que brinde datos basados en fuentes confiables y que reporte las cosas como han ocurrido. El trabajo consiste entonces en hablar de los sucesos violentos y además enfocar el problema en una forma integral dirigida a construir la paz en forma sostenible. Por lo general, las temáticas que se publican en los medios de comunicación son presentadas de modo que en los textos informativos, ya sea radio, prensa, televisión e internet sobresalen las noticias con enfoques negativos. De este modo, se minimizan o no existen espacios dedicados a la promoción de valores, o esfuerzos de prevención de la violencia contra sectores vulnerables como niñez y adolescencia. Es importante no perder de vista el hecho concreto de que los periodistas trasladan la realidad, y por tanto, el asunto no debe limitarse a que den o no cobertura a la violencia; más bien, debe ponerse en el tapete de discusión la necesidad de que haya propuestas informativas integrales.
Es propio del periodismo buscar y trabajar contenidos novedosos, interesantes y llamativos, pero no es luz verde para denigrar a sus protagonistas, principalmente los que están involucrados en hechos de violencia y delincuenciales. No es la renuncia a informar o no hablar de la violencia, porque no la desaparece, es un cambio de enfoque basado en hechos donde no cabe la apología al homicidio y a la violencia en general.