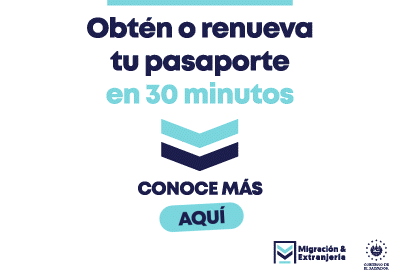El Salvador es el único país en el mundo que ha logrado la decisión política de prohibir la minería metálica a cielo abierto, subterránea y artesanal. Un acuerdo político inédito en un país con una alta polarización política.
Este histórico logro fue el resultado de una lucha social de más de diez años, impulsada principalmente por las organizaciones sociales que conforman la Mesa Nacional Frente a la Minería en El Salvador, y en la que perdieron la vida ambientalistas que defendieron el derecho humano al agua y a la vida. Durante todo ese tiempo, en muchos momentos, el camino parecía ir cuesta arriba, ya que hubo tres gobiernos con una posición contraria a esta prohibición. Pese a ello, nunca se perdió de vista el objetivo a largo plazo: El Salvador, un país libre de minería metálica.
Paso a paso, se logró establecer un fino entrelazado de alianzas con diferentes sectores y actores nacionales e internacionales, quienes trabajaron e influyeron de forma intensa y coordinada para alcanzar este fin: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), organizaciones norteamericanas como Mining Watch y Breaking the Silence, las iglesias ““entre ellas, la iglesia católica”“, medios de comunicación, entre otros. Juntos contribuyeron a posicionar esta lucha en el centro de las miradas internacionales y a que los países vecinos cuestionaran su propio modelo de desarrollo. Además, convencieron e influyeron en los partidos políticos que por mucho tiempo se mostraron adversos a la prohibición.
Al mismo tiempo que se libraba esta lucha, El Salvador enfrentó y ganó una demanda internacional interpuesta por la compañía minera Pacific Rim /Oceana Gold, en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Esta victoria, obtenida en 2016, fue decisiva para incrementar el posicionamiento sobre la prohibición de la minería en la agenda nacional e internacional.
Desde entonces, el caso de El Salvador ha servido como modelo para organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica, ya que ha dejado un legado positivo de tácticas y estrategias para demostrar que la minería metálica no contribuye al desarrollo sostenible, ni al combate de la desigualdad y que tampoco aporta beneficios concretos para las comunidades en los sitios mineros.
Ahora bien, a un año de la prohibición, ¿realmente el “agua le ganó al oro” como lo decían los discursos de los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa en ese momento?
En primer lugar, si bien el reglamento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue aprobado, su cumplimiento conllevará retos significativos y, pese a la declaratoria de prohibición, las empresas mineras siguen operando en el país con un bajo perfil. Además, existen importantes vacíos alrededor de la minería artesanal, ya que no hay estudios que indiquen cuántas personas dependen de este medio de subsistencia, ni propuestas concretas de cómo ofrecerles medios de vida alternativos.
Sumado a ello, si bien el argumento que sostuvo la lucha hacia la prohibición se centró en la conservación del recurso hídrico frente al riesgo que implica un uso exacerbado, desigual y descontrolado por parte de las industrias extractivas en general y de la minería en particular, la Asamblea Legislativa todavía no ha reformado la Constitución para reconocer de forma explícita el agua como un derecho humano y no ha ajustado su normativa interna a los estándares internacionales relativos al derecho al agua y el saneamiento. Esto tiene importantes implicaciones, porque no se garantiza el principio de progresividad en el cumplimiento de este derecho, lo que, a su vez, obstaculiza un acceso al saneamiento de forma no discriminatoria y la eliminación de las desigualdades que afectan, principalmente a los grupos vulnerables. Tampoco se observan avances en la aplicación de enfoques integrales en el tratamiento de aguas residuales y en la prevención y la reducción de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, a lo que las industrias extractivas contribuyen negativamente.
Por el contrario, lo que se observa actualmente es un fuerte debate en la Asamblea Legislativa alrededor de la propuesta de Ley General de Aguas, desencadenado por la decisión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de retroceder en un proceso en el que habían logrado consensuar 92 artículos y, en su lugar, iniciar completamente la discusión de un anteproyecto diferente. A esto se sumó el intento de aprobar un ente rector en la materia que tendría una amplia representación del sector privado, lo cual ha sido denunciado por múltiples organizaciones de la sociedad civil y comunidades como una virtual privatización del agua, dadas las amplias y decisivas atribuciones que tendría esa entidad.
Por último, no se puede obviar que el contexto político en el país hoy es diferente. Desde el 4 marzo de 2018, El Salvador tiene una Asamblea Legislativa con mayoría calificada de los partidos que por largo tiempo se mostraron reticentes a la prohibición ““un cambio drástico en la correlación de fuerzas”“ y a esto se agrega un contexto de elecciones presidenciales en febrero 2019 y una campaña en marcha en donde los recursos naturales pueden estar nuevamente en jaque.
En este escenario, el riesgo que se levante la prohibición de la minería es una realidad frente a las presiones de las corporaciones y los vaivenes políticos del país. Y aún más palpable para la sociedad salvadoreña donde, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el porcentaje de la población que cree que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio es del 85%, y la percepción de corrupción de funcionarios públicos es del 68%. Por eso, es entendible que la sociedad se anticipe a los riesgos y quiera elevar nuevamente en debate nacional este tema fundamental.
En los territorios, la lucha por los bienes naturales y el derecho al agua son congruentes. Son los mismos actores enfrentando retos similares, por ejemplo, el cierre de espacios, la criminalización y persecución de mujeres defensoras del agua que se suman a las desigualdades de género y violencias basadas en género que vive la sociedad salvadoreña. Por esta razón, la sociedad civil salvadoreña agrupada en diferentes espacios de coordinación y en constante confluencia con las comunidades bajo ellas representadas; la iglesia; los estudiantes de las dos principales universidades del país y los movimientos populares, redoblan la apuesta: están fortalecidas y, como lo muestran las más recientes movilizaciones de junio y julio de 2018, ¡van por todo! No descansarán hasta garantizar que se mantenga la prohibición de la minería metálica en el país y defenderán el recurso hídrico como un derecho humano frente a las tendencias políticas que buscan su privatización.
Desde Oxfam, seguiremos acompañando estas luchas incansables de las comunidades y organizaciones salvadoreñas con todos nuestros recursos disponibles, pues pensamos que el país tiene el potencial de ser un referente inspirador para la subregión en la búsqueda de alternativas al modelo extractivo.
(*) Asesora de industrias extractivas en Centroamérica de Oxfam