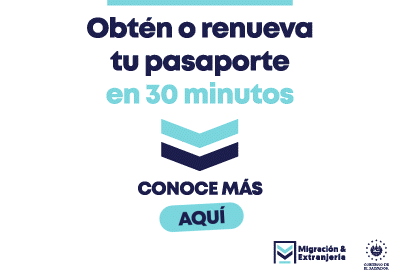Todos los inmigrantes tienen dos vidas — la que están viviendo ahora, y la de antes. Rosa María no es una excepción. Antes de emigrar de El Salvador en 2002 para establecer una nueva vida en Long Island, Rosa María trabajó como socióloga profesional en El Salvador. Y para llegar a fin de mes, limpiaba los apartamentos de Manhattan durante el día y los restaurantes de comida rápida por la noche. Sus hijos adoptaron el sueño americano: una hija estudia para ser psicóloga; su hijo es periodista
Sin embargo, la reciente decisión de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) está a punto de poner fin a esta segunda vida. A partir de septiembre de 2019, Rosa María, que vive, trabaja, paga impuestos y prospera en los Estados Unidos, podría ser deportada a El Salvador. Ella se pregunta qué es lo que la espera allí, y está aterrorizada de que todo su trabajo sea en vano. Rosa María no está sola. Hay al menos 200,000 salvadoreños más cubiertos por TPS que también están en un estado de gran ansiedad.
Es difícil apreciar la magnitud de la migración salvadoreña a los EE. UU. y sus impactos económicos en la sociedad salvadoreña. Hay aproximadamente dos millones de Guanacos, como se les llama, que viven en el exterior, o uno de cada tres salvadoreños, la mayoría de ellos en los Estados Unidos. La segunda y tercera ciudades salvadoreñas más grandes son Los íngeles y Washington DC. En 2017, las remesas de emigrantes de los EE. UU. alcanzaron un máximo de $ 400 millones, lo que representa aproximadamente el 17 por ciento del PBI de El Salvador. Hay más de 13 vuelos diarios de EE. UU. A El Salvador, llenos de migrantes que visitan el país con productos estadounidenses.
No toda la migración salvadoreña fue bienvenida, por supuesto. Desde el final de la guerra civil de El Salvador en 1992, EE. UU. ha deportado cantidades masivas de guanacos. Entre ellos se encuentran los llamados inmigrantes irregulares que han cumplido penas de prisión en los Estados Unidos, una decisión unilateral que perjudicaría a ambos países. Los deportados rápidamente establecieron capítulos locales de pandillas callejeras violentas como la MS-13 y Barrio 18 en el contexto frágil de El Salvador posguerra.
Durante los años 1990 y 2000, los Estados Unidos también deportaron a salvadoreños que ingresaron o trabajaron ilegalmente en los Estados Unidos. Más recientemente, la atención se centró en la deportación de salvadoreños que intentaban entrar al país sin documentos de inmigración. Además de las deportaciones implacables, EE. UU. redujo simultáneamente el número de visas aprobadas para los salvadoreños que buscan viajar a los EE. UU., Tanto que menos de la mitad de las solicitudes de visa son aprobadas (una proporción similar a países como Siria y Uzbekistán).
Si bien el TPS tiene implicaciones de largo alcance, no es sin precedentes. La posición del actual presidente de EE. UU. tampoco es inesperada: ha transmitido sus intenciones desde antes de las elecciones de 2016. Del mismo modo, administraciones estadounidenses anteriores -desde Clinton hasta Obama- sancionaron la deportación de decenas de miles de salvadoreños en las últimas dos décadas. Esto no hace que las consecuencias de su desalojo de los EE. UU. Sean menos devastadoras.
Es difícil saber qué pasará con los migrantes salvadoreños que vuelven a sus hogares anteriores. Por un lado, El Salvador es un país dinámico de gente trabajadora y espiritual. Por otro, sus ciudades y pueblos son entre los más peligrosos del planeta; las pandillas u otros criminales son responsables de la extorsión generalizada de empresas y actos de violencia horribles a diario. Esta es precisamente la razón por la cual miles de salvadoreños intentan llegar a los EE. UU. todos los años.
La violencia organizada afecta las vidas de la mayoría de los salvadoreños. Las entrevistas realizadas por Doctores Sin Fronteras en 2017 descubrieron que el 40% de los migrantes deportados de los Estados Unidos habían huido originalmente debido a la violencia. Y aquellos que no pueden salir del país a menudo son desplazados internamente. La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha documentado más de 116,000 solicitantes de asilo de El Salvador, Guatemala y Honduras desde 2011.
La mayoría de los migrantes que regresan a El Salvador tienen pocas expectativas de apoyo del gobierno. Los deportados entrevistados en 2017 por Cristosal, una organización local de derechos humanos, casi con certeza contarán con la ayuda de sus familias para reingresar, ejerciendo presión sobre las comunidades que ya de por si son vulnerables. Muchos migrantes serán reciclados nuevamente a las mismas condiciones que amenazantes que los obligaron a huir. Los llamados ~deportados~ también enfrentarán estigmas: no es honorable haber fallado en el Norte. Los empleadores asumen que los deportados tienen antecedentes penales y prefieren no contratarlos.
Desde el anuncio de la administración Trump esta semana, en los medios de comunicación salvadoreños se debate sobre quién es el culpable de la revocación de TPS. Puede ser aún más productivo para los salvadoreños preguntarse qué tan preparados estamos para que sus hermanos y hermanas, los hermanos lejanos, regresen a casa. Ha sido un flujo constante durante muchos años, hasta 50,000 repatriados en 2017. Volverán a casa hablando un nuevo idioma, con mayor capital social y conexiones útiles en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos apalancar estas habilidades de forma provechosa para el país?
Probablemente El Salvador no está preparado para dar la bienvenida a casa y aprovechar el capital humano de nuestros hermanos lejanos. Al igual que con los miles de millones de dólares en remesas, los salvadoreños han disfrutado mientras que las cosas marchaban bien, pero no invertimos para un futuro cuando estas oportunidades se agotarían. Solo un puñado de agencias gubernamentales y organizaciones locales están pensando en los repatriados. El gobierno administra una línea directa permanente y dos centros de recepción para deportados. Organizaciones locales como el INSAMI ofrecen subsidios para iniciar pequeñas empresas o cursos de certificación para que puedan comercializar las habilidades que han adquirido en los EE. UU. Las iglesias locales y las organizaciones de derechos humanos ofrecen asistencia a los repatriados que temen por sus vidas y necesitan mudarse. En diez días, una conferencia internacional hará la pregunta de cómo factorizar una nueva ola de deportados a las políticas de seguridad.
Probablemente, los salvadoreños deportados tendrán que arreglárselas solos. Y esta es una habilidad que probablemente han perfeccionado después de 19 años de trabajo, ahorro y supervivencia bajo la sombra del TPS.
__
(*) Isabel de Sola, Fundadora, Foropaz, El Salvador, escribió este artículo en colaboración de Rob Muggah, Director de Investigación, Instituto Igarape, Brazil (Publicado originalmente en: http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-desola-muggah-salvador-20180112-story.html)