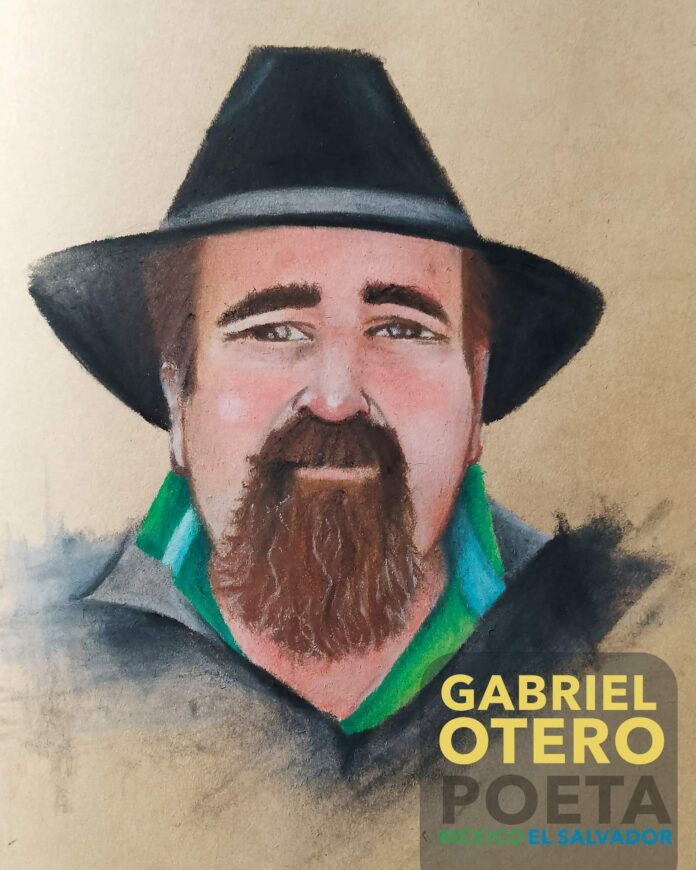Por Gabriel Otero
Un viernes de diciembre se celebró el convivio navideño de su trabajo, convite previsible en el que invariable se servía la misma comida: tacos de mole, cochinita, tinga, alambre, rajas, frijoles y arroz, con la excepción que en este año las instancias directivas prometían más regalos para la rifa.
Estaba nervioso, no sabía qué hacer en caso de ganarse algo, le fastidiaba la condescendencia, tratar a la gente con cortesías obligadas para no parecer grosero, en el fondo escondía su timidez en una muralla de sarcasmo, escuchaba los aplausos y veía cómo sus compañeros se paraban sorprendidos a recibir algún premio.
El ridículo no terminaba ahí, metían la mano en una bolsa plástica improvisada como urna para extraer un papelito con el nombre de otra persona y además mencionarla en el micrófono, era la chistera de la suerte, el ganador nombraba a su sucesor, a algunos que se les esfumaba la voz o impostaban para disfrazar sus gallos adolescentes, otros, seguros de sí, le seguían el juego a un espontáneo maestro de ceremonias que exigía aplausos para que la rifa no se interrumpiera.
Le había costado acoplarse a la compañía de los demás, en toda su vida profesional había disfrutado de privilegios, uno de ellos era el tener su oficina privada, era alguien creativo que requería soledad, por eso cuando tuvo que compartir el espacio con tres mujeres fue un suplicio, no era el escándalo de la sala de redacción de un periódico, ellas territoriales y expansivas eran incapaces de ponerse audífonos cuando escuchaban música, esa transgresión y maltrato al silencio era consuetudinario, pero al final, después de una comunicación intensa, se ganaron su aprecio y ahí estaba con ellas y otros compañeros de su área.
Cruzó las piernas, la rifa seguía, recordó que solo dos veces se había sacado algo y eso fue porque en esas ocasiones había más premios que asistentes, pero esta vez anhelaba un par de objetos del sorteo, un juego de sartenes y un sacacorchos de aire comprimido, ahí estaban, tentadores y expectantes, seguro alguno de ellos terminaría en sus manos.
Esos utensilios son subvalorados por mentes elementales que solo ven resultados y no procesos, se acordó de su madre, que era una cocinera espectacular y que afirmaba que la prueba primaria de cualquier cocinero era freír un huevo estrellado, tenía razón, la yema debe quedar suave y la clara en el punto exacto de su blancura, para eso quería los sartenes de teflón, aunque el peltre es mucho mejor, pero a lo regalado nadie le dice que no.
Y la rifa continuaba, en eso el sacacorchos desapareció de su vista, nada como destapar un shiraz australiano y dejarlo respirar antes de expandirse en las papilas o un malbec argentino intenso como su vida, pero de eso ¿qué va a saber la ganadora? Un modesto tirabuzón sería suficiente regalo para alguien que solo degusta palomas y ron como buena godín.
Contrariado desvió la mirada, los nervios ahí estaban, quedaban muy pocos obsequios y se le agotaba la paciencia y comenzaba la resignación como le había sucedido tantas y tantas veces. Pasaron varios números de personas que no habían llegado a la comida navideña pero el juego de sartenes se lo llevó un chef en potencia.
Suspiró aliviado cuando los premios se acabaron, una vez más se había librado de la incomodidad de pasar al frente, pero tampoco se sacudió su mala suerte.
Tendrá que esperar un año para la próxima rifa.