Por: Hans Alejandro Herrera Núñez
¿Qué pasa con los perdedores, sean políticos o económicos? ¿Hasta qué punto se puede defender un modelo sin arriesgar la misma existencia del Estado? ¿Qué pasa cuando se abraza acríticamente una postura hasta hacerla dogma? ¿Qué futuro podemos esperar entonces?
El mayor miedo entre los peruanos hoy no son los paros, ni el terruqueo o el desgobierno, su mayor miedo hoy es tener que ponerse a hablar unos con otros. La polarización, que es un fenómeno global, nos ha vuelto necios y nos negamos a estar equivocados, aunque sea un poco para entender, si quiera un poco, las razones del otro. Hablar es también escuchar, no es una competición en que uno gana y el otro pierde, es la oportunidad de llegar a acuerdos. Y las constituciones son eso: acuerdos.
En un momento histórico en que la convivencia social se descompone en Perú, y en qué seguramente mostrar mi postura me cueste trabajo y perdida de amigos, lo cierto es que dan ganas de levantar la mano y decir a los que gritan (sean de izquierda o derecha) ¿Hablamos?

La siguiente es una serie que trata de abordar la importancia de los acuerdos, cómo se llegan a ellos, quienes participan, y los precedentes en Iberoamérica en qué nuestras naciones estuvieron a la altura de su Historia de conversar consigo mismos.
En el presente artículo comparto el feliz descubrimiento de bases sociológicas sobre el entendimiento, el poder, el consenso cómo fundamentos por dónde empezar a andar un camino que nos lleve a lo más importante que estamos perdiendo muy rápido: entendernos. Porque si no conversamos lo otro es la guerra y allí solo existe la paz de los cementerios.
Espero interese a quienes puedan y quieran pavimentar ese camino que nos devuelva nuestro país.
De Heráclito el oscuro a Talcott Parsons y una propuesta funcional sobre el poder.

Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομεν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμεν τε καὶ οὐκ εἶμεν τε.
“En los mismos ríos entramos y no entramos, [pues] somos y no somos [los mismos].”
Son palabras del padre de la dialéctica, Heráclito de Éfeso, quien sabía muy bien que lo único permanente es el cambio y nada podía ser más necio que creer en mantener las cosas como están.
Para aquellos espíritus que buscan la estabilidad cabría responderles con la realista respuesta de este filósofo al reprochar a un poeta que dijo: «¡Ojalá se extinguiera la discordia de entre los dioses y los hombres!», a lo que Heráclito responde: «Pues no habría armonía si no hubiese agudo y grave, ni animales si no hubiera hembra y macho, que están en oposición mutua» (fragmento 9ª Walzer = A 22 Diels-Kranz). Es decir, el conflicto, los opuestos son ineludibles y necesarios.
En el s. XIX Marx y Engels fundamentaron su cuerpo teórico social en el eje «conflicto social-cambio social». Durante el siglo XX se monopolizó la dialéctica desde el materialismo. Si bien acertaron respecto al conflicto como eje del movimiento de la Historia y contribuyeron con algunas herramientas, también perjudicaron al obviar la importancia de su contrario dialéctico, la cooperación. Si bien el discurso dominó en el pasado hoy parecen sus teorías más creencias de un mundo ido después del colapso del imperio soviético. Sin embargo hay aspectos que no se deben omitir.
En el campo liberal surgieron teorías que negaban el conflicto, o lo identificaban con una patología social. Otros como Althuser le rindieron un culto exagerado en los años sesenta y setenta. El exceso también se produjo con la tesis de Fukuyama del Fin de la Historia. Pero este último se olvida que mientras exista poder habrá Historia. Y es evidente que a raíz de nuestro pecado original no parece abocada a extinguirse dicha realidad, ni en breve ni en el más largo plazo que pueda imaginarse. Entretanto la Historia sigue su curso.
En el siglo XX apareció la que hasta ahora es la figura dominante en las ciencias sociales, me refiero a Talcott Parsons. Sobre su marco teórico, Parsons establece que el poder tiene dos niveles: primero la persuasión inherente, es decir el aspecto “fuerza” del poder, del cual el Estado es la versión suprema. Es el Estado el que puede imponer a los actores sociales incluso lo que estos no quieren por su monopolio de la violencia. El segundo nivel corresponde a qué los sistemas sociales funcionan mejor si los actores se hallan predispuestos a realizar lo que el sistema espera de ellos, es decir un componente voluntario que el poder deberá saber introducir en la conducta para integrarlos o adaptarlos. O sea, que estos deberán interiorizar las necesidades del poder.
Para Parsons el poder es un intercambio social. Pero señala que la naturaleza del sistema social es el que determinará los caminos que el subsistema del poder es capaz de emplear y también los intercambios que propicia y dirige. Entonces si el poder es visto como la capacidad de alcanzar objetivos, y esto es resultante de los procesos de adaptación e integración, el liderazgo entonces será concebido como la capacidad para combinar aquella concepción con objetivos “sistemáticos” concretos. Sin embargo como bien indica Parsons “el poder exige disponibilidad económica, legitimación cultural, lealtad y apoyo”. Para ser legítimo el poder exige aportaciones de cada una de esas dimensiones, pero para exigirlas debe proporcionar a su vez sus propios productos que interesen al legitimador, todo esto en un incesante circuito de intercambios. O como dice Parsons: “la buena salud del poder está en función de la eficacia de los intercambios, y la calidad de éstos está en relación con aquella salud del poder”.
Un indicador de que dichos intercambios se incumplen o lo hacen de manera ineficiente es la presencia de conflictos. Si no se proporciona lo que la gente exige no se puede legitimar un régimen y el conflicto escala.
Parsons, quien era un demócrata convencido, creía en el reformismo y estaba opuesto al conservadurismo. Si bien aceptaba el gobierno de las mayorías fue también el primero en preguntarse por los perdedores en las elecciones: ¿Qué ocurre con ellos?
Teóricamente el perdedor se queda sin poder salvó el poder que le significa ser ciudadano. Sin embargo para Parsons en sus últimas conferencias persistía en que el sufragio es un medio de influencia escasa en la distribución de solidaridades y que las “disponibilidades” no son muchas. Así, para Parsons, el poder “nunca debe extremar su victoria” y no debe extremarla para no perder a los “perdedores”, los cuales podrían sentirse tentados a crear “otro” poder.
Por tanto, debe existir un «consenso» que facilite el mantenimiento del «equilibrio» que el sistema social exige para poder funcionar. Y ese consenso es, a su vez, una nueva fórmula de intercambios: «debe haber un marco compartido por vencedores y perdedores, un espacio común de definición cognitiva de la situación», lo que significa que tiene que existir una «cultura política» asimilada y que no puede alterarse como espacio, aunque dentro de él las balanzas puedan decantarse hacia una u otra expectativa.
En el fondo, la teorización tardía parsoniana va dirigida hacia la espinosa cuestión del «conflicto» que él, en sus trabajos anteriores, reducía a mera «disfunción». El «perdedor», y no sólo nos referimos al «perdedor político» (el que no consigue que venza su partido), sino también al perdedor en otras esferas de la vida, como en la empresa, en su profesión, debe poder hallar en el sistema y a través de sus intercambios factibles posibilidades de recuperación: cuando el sistema amputa horizontes, entonces la disfunción puede conducir al «conflicto», y en este punto para Parsons el conflicto se produce cuando el «perdedor» rechaza globalmente el sistema del cual se considera «victima». Sin atreverse a emplear conceptos como «revolución», no hay duda de que estas palabras podrían conectarse con argumentos del materialismo histórico, o con las corrientes sociológicas que se reclaman abiertamente enraizadas en el conflicto como motor del cambio social. En cierto modo, en los últimos tiempos Parsons había adquirido un cierto escepticismo acerca del sistema democrático, pero acabó anticipándose a los «finalistas de la historia», aunque sin el dogmatismo de ellos. Creyó que la madurez del sistema democrático-liberal se alcanza cuando en su contexto todas las opciones tienen cabida, o sea, cuando todas las opciones son «legítimas». Ya, Hegel se vio una vez iluminado por esa idea, con el equilibrado e integrador Estado prusiano, que valoró como paradigma del «Estado constitucional», en el seno del «cual todo debe ser posible».
Coser, Mills y Dahrendorf
En la lucha sociológica por integrar el conflicto como elemento de las relaciones sociales, Lewis Coser defendió la funcionalidad del conflicto como parte de la personalidad humana y, por tanto, parte de la sociedad, la cual es un producto humano. Según él el conflicto no es necesariamente destructivo, más bien al contrario, puede ser un factor positivo, enriquecedor y vitalizador del sistema social. Para Charles W. Mills, “sin conflicto social no hay cambio social y sin cambio social no hay historia”.
Ralf Dahrendorf, quien no era ni marxista ni funcionalista, fue el autor de “Clases y conflictos en la sociedad industrial”. Su obra es el último gran corpus de la teoría del conflicto y una actualización del mismo con las nuevas formas de producción. Con un pie en Weber y otro en Marx, Dahrendorf reconoce que el conflicto es inherente al reconocer la existencia de clases sociales, y que los conflictos no se pueden reducir a una tendencia individualizadora. En una actitud superadora del estancado conflictivismo marxista, Dahrendorf específica que “son las clases y sus relaciones, muchas veces conflictivas, las que mueven la sociedad y la obligan a ampliar sus límites integradores”. Dahrendorf no veía peligro de rupturas revolucionarias sino más bien una evolución socialdemócratica de la sociedad.
Si bien ahora no se habla ya en sociología de clases sociales sino de estratos sociales, no se puede negar la relación entre estás y el efecto dinamizador del conflicto no como patología sino como función en el avance de la Historia, porque dicho conflicto tiene la función, como diría Dahrendorf, de reorganizar la sociedad.
Una crítica al gnosticismo liberal: el “fin” de la Historia.

En su momento el marxista Herbert Marcuse criticó la teoría positiva (en la que se sostiene o es heredero mucho del aparato ideológico finalista de la Historia), la cual es aquella que acepta el mundo como es y sin trascendencia alguna, y que en consecuencia excluye la idea de cambio. La teoría crítica en cambio, si tomamos dicha teoría desde una perspectiva lo más saludable posible, sitúa el trascendentalismo como punto de partida.
Al final de la Guerra Fría emergió con fuerza la tesis de Francis Fukuyama, un finalista de la Historia, quien dictaminó que todas las contradicciones se «resolverán en el estadio final que es el Estado constitucional, identificado con la democracia liberal». Esa idea no es nueva, sino de Hegel, quien la anunció al constituirse el Estado prusiano en el siglo XIX. Hegel consideró que todo individuo se veía «reconocido» en aquel Estado, al margen de su condición social. En realidad, Hegel anticipaba en cierto modo el estructural-funcionalismo. En los años de la segunda posguerra, un hegeliano apátrida, funcionario de las Naciones Unidas, H. Kojève, relanzó la idea hegeliana del «fin de la Historia», pero su obra quedó oscurecida por las realidades hirientes y conflictivas de la guerra fría. Para Fukuyama, el «Estado constitucional prusiano» de Hegel es ahora el «Estado democrático-liberal».
Mucho del liberal contemporáneo bebe todavía de esta fuente, y en el caso latinoamericano llega su individualismo a un solipsismo cómo denuncia Fortunata y Jacinta, materialista contemporánea no marxista quien acusa a este liberalismo de su miopía frente a los avances de la izquierda en la región. Pues una mirada dogmática es incapaz de ver las exigencias de la realidad, y las prioridades de esas mayorías inconformes que votan izquierda. Pues si México, Colombia, Chile y Perú votaron izquierda será por algo.
Entonces el liberal actual tiende consciente o inconscientemente a caer en un solipsismo cómo consecuencia de un final de la Historia de Fukuyama. Por otra parte, Fukuyama, siguiendo la misma actitud de todas las corrientes sociológicas organicistas, ya desde Herbert Spencer, y como después han realizado Parsons y los funcionalistas, separa la economía de la sociedad, olvidando que si en el nivel político de la sociedad opera el sufragio universal y un tipo de democracia, en los niveles económicos de la misma sociedad no opera la democracia. Tan sólo por ese aspecto podría argüirse, como lo hizo John K. Galbraith, que «el fin de la Historia» es una falacia. El sociólogo francés Alain Touraine, en diversos artículos publicados en Le Monde Diplomatic a lo largo de 1994, se ha referido a la nueva conflictividad del «poscomunismo», cuya multiplicación, dice, «no cesa y se traduce en los planos nacionalistas, étnicos, religiosos, lingüísticos, culturales en general, raciales y desde luego también sociales». El corolario parece claro: la teoría de Fukuyama, denunció Galbraith, está vinculada específicamente con el economicismo monetarista de la escuela de Chicago, y a los «neoliberales les interesa una sociedad cerrada en todos los planos: en el político, bloqueada por la falta de alternativas de cambio, y en lo económico, dominada, es decir, bloqueada por el control de los mercados por los grandes monopolios ya instalados». Esto, en palabras de Galbraith, no es el final de una historia, «sino el principio de otra que, sin ser nueva, pues el liberalismo es cíclico, nos presentará pronto un horizonte cargado de conflictividad». Y ese es el horizonte al que hemos llegado.
Estas palabras que gritaban en el desierto, recordaban a las del liberal estadounidense, Charles W. Mills, cuando recordó a los funcionalistas que «el conflicto surge de la acción de los poderes diversos que operan en la sociedad, y en el choque que se provoca está siempre latente el cambio social».
En este plano podríamos recordar el célebre episodio de la mitología y afirmar que el nuevo «pensamiento único» pretende ignorar a Eris, la diosa de la venganza y el rencor, que al no ser invitada a las bodas de Peleo y Tetis, cuando todos los dioses lo fueron, apareció en medio del festín y lanzó la manzana de oro: allí comenzó la discordia troyana. Y todos sabemos cómo terminó. Por qué como dijo Parsons, si no nos preguntamos por los perdedores estos luego podrían no preguntarse por los ganadores y se verían tentados a establecer su propio poder, sea en Perú o en Brasil. Pues son esas élites los “satisfechos” que, al mismo tiempo, se sienten “insatisfechos”, y que aún teniendo mucho, desean alcanzar más, todo si es posible, y que recuerda lo que denunció Juan Pablo II en La Habana en 1998: un mundo donde los pobres son más pobres y los ricos son más ricos.
Dahrendorf: un liberal del conflicto
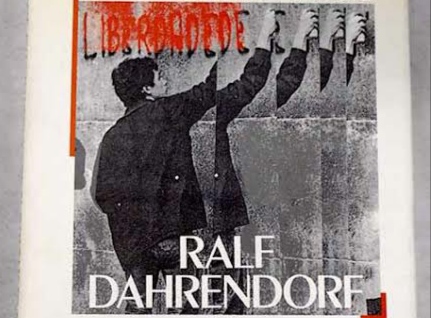
Solo para evitar críticas desde el prejuicio cabe recordar que Ralf Dahrendorf además de ser el último gran teorizador del conflicto es también un creyente del sistema liberal democrático, y por tanto exige de este ofrecer alternativas a los conflictos que las diferencias mismas generan. Lo suyo no es un gnosticismo solipsista de un anarco libertario, sino el sentido común de un hombre que percibe la amenaza.
Según Wikipedia en su artículo en inglés, «Dahrendorf creía que la sociedad tenía dos aspectos: consenso y conflicto, estabilidad y cambio, integración y conflicto, y finalmente consenso y restricción. Los veía a todos ellos como los aspectos dobles de la sociedad. En este punto, Dahrendorf afirmó que la sociedad no podría sobrevivir sin el consenso y el conflicto. Lo sintió así porque sin conflicto no puede haber consenso, y aunque el consenso conduce al conflicto, el conflicto también conduce al consenso (…) Dahrendorf sostiene que la sociedad poscapitalista ha institucionalizado el conflicto de clases en las esferas estatal y económica. Por ejemplo, el conflicto de clases se ha habituado a través de los sindicatos, la negociación colectiva, el sistema judicial y el debate legislativo. En efecto, la severa lucha de clases típica de la época de Marx ya no es relevante (…) Si bien Dahrendorf reconoció que las sociedades liberales de mercado son propensas a los conflictos, advirtió que, al mismo tiempo, estaban en la mejor posición para manejar el conflicto. En lugar de suprimirse, las tensiones se convierten en factores que ayudan a las sociedades a avanzar. Depende de los gobiernos convertir la tensión y el conflicto en soluciones. La necesidad es, entonces, la gestión de conflictos para que esto suceda pacíficamente. Dahrendorf vio el conflicto en las sociedades modernas como resultado de algo más que diferentes intereses y expectativas individuales. Vio el conflicto que surge de la superación de las tensiones inevitables que las sociedades modernas tienen que negociar y equilibrar entre los valores en competencia de la justicia, la libertad y el bienestar económico, y entre la eficiencia económica, la identidad y la seguridad». Finalmente para él «la distribución diferencial de la autoridad invariablemente se convierte en el factor determinante de los conflictos sociales sistemáticos» y es precisamente esto lo que explica mejor el actual ataque a los poderes del Estado en Brasil o la toma del capitolio en 2021.
Entendido así el conflicto y su papel crucial en nuestra actual polarización ya podemos plantearnos ese consenso necesario que Dahrendorf reclama a las sociedades democráticas. Lo contrario nos convertiría en los famosos cerdos de Heráclito que cita San Clemente de Alejandría:
ὕες βορβόρῳ ἥδονται μᾶλλον ἢ καθαρῷ ὕδατι.
“Los cerdos gozan más con el fango que con el agua limpia”.



