Me fui a la sección de política en un portal español del cual pueden bajarse libros gratis. Todo un banquete, vamos, de clásicos del marxismo. Que si Gramsci, que si Lenin, que si Engels, pero también Althusser y Lukács. Me recorrí todo el listado de las obras disponibles, bajándome textos a mansalva, hasta que di por sorpresa con “Un libro rojo para Lenin” de Roque Dalton. Me desconcertó ver ese extraño poemario ahí, en medio de algunos clásicos del pensamiento marxista. Pero esa obra de Roque, aunque se colocara en la sección de poesía, seguiría provocando extrañeza porque algunos dirían que ni es poesía ni es pensamiento político. El “ni es” parece, por lo tanto, su lugar más apropiado.
Creo que Dalton era consiente de ese “ni es” porque a ese “ni es” también pertenecían sus “Historias prohibidas del pulgarcito” que ni eran historia ni eran poesía “estrictamente hablando”. Ese borrado de los límites genéricos que separaban a los discursos del pensamiento, la historia y la lírica forma parte de la concepción que Dalton tenía de la poesía. Ese “ni es” era/es un elemento turbador de su poética en la madurez. Si queremos darle un contenido a esa lírica que puede decirlo todo debemos tener en cuenta que esa amplitud de posibilidades se llevó por delante a esas fronteras discursivas harto tradicionales del poema en las cuales pastamos la mayoría de los poetas en el país de los lagos y los volcanes.
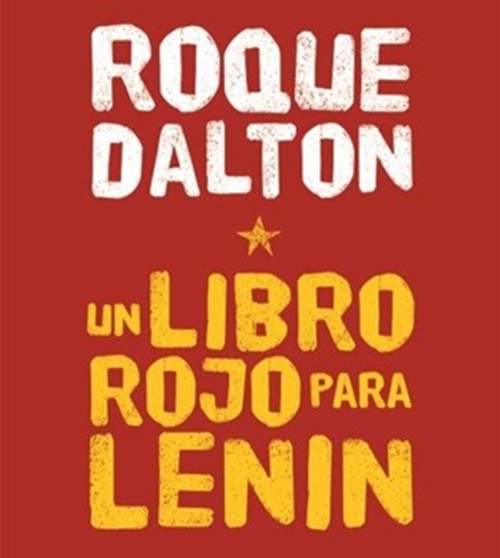
El poeta no solo contrariaba al sistema y a la dictadura con su palabra insurrecta, también contrariaba con sus incómodos textos a las fronteras de una jerga lírica especializada, sacralizada y separada del heterogéneo universo de los otros lenguajes orales y escritos. Como creador, nuestro poeta se propuso sacar a la lírica de su nicho aislado en la biblioteca para hacer que se contaminase con temas y palabras pertenecientes a otras zonas de esa férrea y peculiar distribución que nuestra cultura establece entre saberes y artes, entre los textos imaginativos y contemplativos y los textos racionales y prácticos. La poesía que pretendía decirlo todo y que ambicionaba poetizar los actos y el mundo también saltaba por encima de algunas fronteras discursivas. Y ese atentar contra “cierta distribución de los discursos” todavía impugna las distinciones analíticas en que se apoya la mente de los creadores convencionales que no sabiendo a qué atenerse respecto a textos que se mueven entre varios géneros solo aciertan a decir que ni son historia ni son pensamiento ni son poesía ni son etcétera. Si algo se puede decir de estos cerebros aburridos y convencionalistas ““que a menudo pertenecen a poetas”“ es que la suya es una mentalidad aduanera que ni siquiera es crítica.


